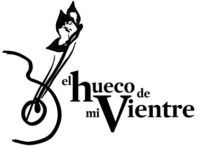Padres
En esta sección puedes encontrar testimonios de padres que se les ha muerto un hijo durante la gestación o poco después. Si quieres, como padre, familiar o amigo, puedes compartir con nosotros cual fue tú experiencia (hazlo en la pestaña contacta). Pretendemos que sirva para mejorar la actuación de los profesionales, y el apoyo que os prestan los familiares y amigos. Siempre hay profesionales dispuestos a tener en cuenta tu voz y mejorar el servicio que os prestan. También si eres un profesional sanitario puedes compartir tu experiencia: qué cosas hacéis en tu centro de trabajo, cuáles crees que ayudan y cuáles no, cómo se sienten los profesionales…
Concesión de baja paterna por nacimiento y cuidado del menor tras muerte intrauterina en Cantabria
En Octubre de 2019 nació sin vida nuestro hijo a las 39 semanas de gestación. Solicitamos al INSS la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Tras la aprobación del Real Decreto de Marzo de 2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la
Nueva concesión de baja por paternidad a un padre cuyo hijo falleció intraútero (por encima de 180 días de gestación)
Mi nombre es Jose. Junto a mi mujer, Cristina, fuimos padres de un niño que nació sin vida el pasado octubre de 2021. Os escribo porque creo que podríamos ayudar a otros padres en relación con la prestación por la baja del padre en este tipo de casos. Nuestro caso es el siguiente: Aunque el
Esmeralda
Damos las gracias a Esmeralda y Samuel, padres de Esmeralda, por este vídeo que comparten con la Red el Hueco de mi Vientre. Cuando nos lo enviaron añadieron: «Gracias por ayudarnos en nuestro duelo, hacéis una labor impresionante» Hoy ambos ya han colaborado a sostener a otras familias en duelo que contactan con la Red.
Deseos de mejorar la asistencia sanitaria en el duelo perinatal para este año 2022
Algunas familias y profesionales comparten sus deseos de una mejor asistencia sanitaria en el duelo perinatal.
Deseos de mejorar la asistencia sanitaria en el duelo perinatal para este año 2022 Leer más »
El tabú de dar a luz un bebé muerto
Parir a una criatura muerta es una realidad que afecta a miles de parejas valencianas. Sin embargo, es una experiencia poco conocida, que se vive en silencio porque «la sociedad te dice que pases página, que eres joven», coinciden las madres y padres que acuden a las sesiones de un grupo de apoyo Minerva Mínguez
El tabú de dar a luz un bebé muerto Leer más »
Una baja de solo tres días para asumir que tu bebé ha nacido muerto
Miguel Pato 14 de octubre de 2021 22:03h «Lo siento, no hay latido». Esas palabras que recibimos mi mujer y yo el 24 de enero de 2019 fueron el principio de mucho dolor. Y es que, actualmente, en el caso de un parto de 36 semanas en el que el bebé ha fallecido –aunque sea
Una baja de solo tres días para asumir que tu bebé ha nacido muerto Leer más »
Se supera el duelo perinatal
Damos las gracias a las periodistas del canal de YouTube «Lifes To Report» por su interés en abordar el tema del duelo perinatal y por su trabajo.
Se supera el duelo perinatal Leer más »
Me fui a casa con las manos y el vientre vacíos
Damos las gracias a las periodistas del canal de YouTube «Lifes To Report» por su interés en abordar el tema del duelo perinatal y por su trabajo.
Me fui a casa con las manos y el vientre vacíos Leer más »
Era en Abril
Nuestras amigas y amigos de Costa Rica nos envían este vídeo hecho con motivo del Día del Recuerdo de la muerte gestacional y neonatal